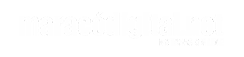“En medio de la crisis, alguien canta. Y en ese canto, la vida se sostiene un día más”.
Fui al chino por milanesas. Las mejores son las del carnicero de ese supermercado, esas que ya están rebozadas y listas para poner en el horno cuando una no tiene ganas de cocinar demasiado. El carnicero estaba como siempre: escuchando la radio y cantando. Tiene una voz ronca, afinada en la alegría más que en la música. Lo escucho cantar mientras acomoda las bandejas y pienso: ¿cómo hace para cantar en este país donde todos caminamos con los hombros caídos? Y esa angustia que nos atraviesa.
Compro un kilo. Me dice el precio: $9.500, le doy un billete de $10.000 y me devuelve $500. Pero antes de dármelos, sonríe y dice:
—Mirá, te voy a premiar con un verde. Lo saqué del colchón, como dice el presidente.
Y ahí me lo da: un billete de $500 pintado de verde con marcador. Un gesto mínimo, una ironía casera en medio del caos. Nos reímos un rato y cambiamos algunas opiniones. “Esta gente vive en Narnya”, y yo afirmé con cara de resignada.
En ese instante recordé a Pichón Riviére, cuando hablaba de la estructura de lo cotidiano: lo que sostiene la vida no son los grandes acontecimientos sino los pequeños rituales, los gestos compartidos, las bromas que descomprimen. El humor, decía él sin decirlo, es un recurso adaptativo frente a la adversidad. En medio de la incertidumbre social —inflación, ajustes, salarios que no alcanzan, despidos, el dólar que sube y “Toto” justificando y engañando — en medio de ese caos, esa risa genuina que nos permite seguir.
También pensé en Camus y su idea del absurdo: vivir es enfrentarse cada día a la falta de sentido, y sin embargo, seguir levantándose. El carnicero lo sabe sin haber leído a Camus: canta mientras acomoda las milanesas y convierte el billete verde en una metáfora del país. Un chiste mínimo que nombra el desastre y a la vez lo soporta.
Hay algo curioso en este mal de muchos: no consuela, pero acompaña. Mirarnos y saber que todos estamos en la misma tormenta no soluciona nada, pero da calor. La risa compartida en la carnicería, la ironía en la cola del banco, la mirada cómplice en la farmacia, pequeños pactos de humanidad en medio del ajuste.
Ese día me fui con mis milanesas, mis $500 y un billete verde que valía más por el gesto que por la cotización. Afuera, el país seguía incendiado, los jubilados reprimidos y la política discutiendo banderas. Adentro, en esa carnicería, alguien seguía cantando.
Me pregunté si no será esa nuestra resistencia: seguir cantando mientras todo arde. No como negación, sino como acto de rebeldía. Porque hay crisis que sólo se atraviesan con humor y ternura; lo demás es silencio o locura.
¡Hasta pronto!
(*) María Virginia Figal
Profesora y Psicóloga Social.
Miembro de SADE y APPSA. Activista independiente y en Femimusas.
Tampoco se publicarán comentarios con mayúscula fija.
No observar estas condiciones obligará a la eliminación automática de los mensajes.
Enviado por Victoria
Enviado por omar
Enviado por Tato
Enviado por Patricia
Enviado por Y que hacemos?
Enviado por omar
Enviado por omar
Enviado por Cuando digo en desacuerdo
Enviado por Peor que Menem
Enviado por Silvia
Enviado por Pikense
Enviado por Para estoy en desacuerdo
Enviado por Estoy en desacuerdo